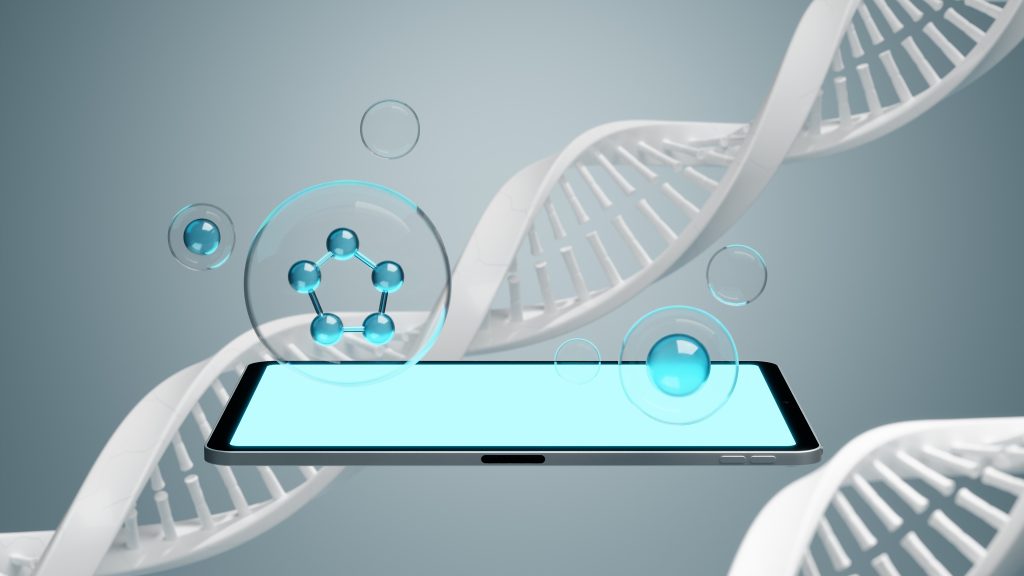Tal y como afirman los autores y las autoras, es el primer estudio que pone en relación estas variables con estos rasgos, y esperan que anime a futuras investigaciones a explorar cuáles son los factores de riesgo y de protección detrás de los rasgos de personalidad.

Fuente: pexels. Foto: Andrea Piacquadio. Fecha: 03/02/2025
¿Qué es el modelo Big Five de personalidad?
Para los rasgos de personalidad se ha escogido el modelo Big Five porque, según el análisis realizado por los autores y las autoras, es el que cuenta con mayor respaldo científico y puede considerarse una taxonomía adecuada para describir esos rasgos. Como su nombre indica, se basa en cinco factores:Apertura a la Experiencia (factor O: openness). Se refiere al grado con el que buscamos nuevas experiencias, físicas o mentales, y con el que imaginamos un futuro flexible, más allá de lo rutinario o tradicional.Responsabilidad (factor C: conscientiousness). Se relaciona con la capacidad para enfocarnos hacia nuestras metas y mantener la disciplina necesaria para alcanzarlas.Extraversión (factor E: extroversion). Las personas con alta extraversión se sienten más cómodas en ambientes de mayor estimulación, contextos donde hay más personas con las que relacionarse. En el polo opuesto, las personas introvertidas se sienten mejor en ambientes más reducidos.Amabilidad (factor A: agreeableness). Se refiere al grado con el que una persona tiende a relacionarse con conductas prosociales: apoyo, tolerancia, interés por los demás, respeto…Neuroticismo (factor N: neuroticism). Se relaciona con la capacidad para afrontar con calma las dificultades del día a día; lo contrario sería la inestabilidad emocional ante los problemas cotidianos.
Las tres variables elegidasLa intolerancia a la incertidumbre. El artículo la entiende de dos formas: a) la tendencia a considerar que la sola posibilidad de que ocurra algo negativo es ya una amenaza inaceptable, aunque sea improbable que suceda; b) la incapacidad para tolerar el malestar que conlleva la falta de información o certeza sobre una situación.
La sensibilidad a la ansiedad. Miedo a experimentar el malestar derivado de la ansiedad por considerarlo una amenaza, es decir, creer que el malestar portará consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.
Metacognición. Hace referencia a la capacidad para darnos cuenta y conocer nuestros propios procesos cognitivos.
Salvo en metacognición, se encuentran relaciones, fundamentalmente, con la inestabilidad emocionalEl estudio encuentra relaciones directas entre el factor neuroticismo y dos de las tres variables elegidas: la intolerancia a la incertidumbre y la sensibilidad a la ansiedad (por este orden de importancia); con la metacognición no hay relación significativa.La intolerancia a la incertidumbre también se relaciona, aunque en menor grado, con la extraversión y la amabilidad (es una relación inversa: a mayor extraversión y amabilidad, menor intolerancia a la incertidumbre).
En un segundo estudio, la investigación profundiza en los seis aspectos del neuroticismo contemplados en el Big Five: ansiedad, depresión, ansiedad social, hostilidad, vulnerabilidad, impulsividad. Ahí se encuentran nuevas relaciones:Intolerancia a la incertidumbre con todas las dimensiones, salvo la impulsividad.Sensibilidad a la ansiedad con todas las dimensiones, aunque con menor relación que la intolerancia a la incertidumbre.
Intervenir en la tolerancia a la incertidumbre y la sensibilidad a la ansiedad es más fácil que abordar la personalidad
Gracias a esta investigación, podemos afirmar que detrás de los rasgos de personalidad existen procesos psicológicos relacionados con ellos. Estos procesos podrían estar detrás de que ciertos rasgos de personalidad se asocien a trastornos mentales. La tolerancia a la incertidumbre cumple un importante papel en casi todas las dimensiones de la inestabilidad emocional, y también se relaciona con la menor extraversión y menor amabilidad. En segundo lugar, la sensibilidad a la ansiedad también adquiere relevancia en la inestabilidad emocional, sobre todo, si tenemos en cuenta que se relaciona con todas las dimensiones de la inestabilidad. Estos hallazgos proyectan una serie de riesgos y protecciones para la salud mental que son más fáciles de abordar en una intervención que los rasgos de personalidad.
Finalmente, se recomienda que nuevas investigaciones indaguen en muestras de diferentes culturas y usen estudios longitudinales.
Para ver la investigación pincha en aquí o en la página de la revista:
Altungy, P., Liébana, S., Navarro-McCarthy, A., Sánchez-Marqueses, J. M., García de Marina, A., Sanz-García, A., … & Sanz, J. (2025). What Lies Beyond Personality Traits? The Role of Intolerance of Uncertainty, Anxiety Sensitivity, and Metacognition.