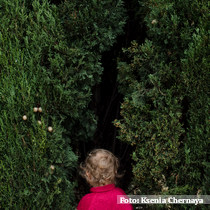Cada año el 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Con motivo de este día, Infocop pidió a un equipo de investigación especializado en psico-oncología que realizase una reseña de un artículo de investigación que habían publicado recientemente, sobre los tratamientos psicológicos más eficaces para hacer frente al Trastorno de Estrés Postraumático en los supervivientes al cáncer:
El diagnóstico y tratamiento del cáncer son circunstancias altamente estresantes que pueden desembocar en la aparición de diferentes alteraciones en el ámbito emocional de los pacientes. Es habitual encontrar en la literatura a este respecto niveles elevados de ansiedad y también de depresión, sin embargo, dentro de las alteraciones relacionadas con la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático (en adelante: TEP) merece una atención detallada por varios motivos.
En primer lugar, la presencia de este tipo de síntomas en los supervivientes puede alcanzar el 45%, aunque en la mayoría de los estudios se obtienen tasas menores, entre un 4-6%. Esta disparidad de resultados se debe probablemente a que en este grupo de pacientes es complicado realizar un diagnóstico de TEP, ya que en la mayoría de los casos no se cumplen todos los criterios propuestos por las clasificaciones diagnósticas más utilizadas, siendo los síntomas más frecuentes en estos pacientes la presencia de pensamientos intrusivos y la re-experimentación de eventos traumáticos (16-28%), en forma de sueños o pensamientos relacionados con la enfermedad, también se observa con una gran frecuencia el embotamiento emocional y la evitación de los pensamientos relacionados con el cáncer (15-34%) y finalmente, la hipervigilancia y la hiperactivación fisiológica (en torno al 25%). Además este tipo de síntomas se relacionan con otros aspectos relevantes en los pacientes, como por ejemplo, una peor calidad de vida y la presencia de ansiedad y depresión.
Existen algunas particularidades que diferencian a los síntomas de TEP que pueden aparecer en la población general, con los síntomas de los pacientes de cáncer. Esto se debe a que la experiencia traumática del cáncer es muy compleja, ya que incluye diferentes aspectos del desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, el diagnóstico inicial, la incertidumbre de los tratamientos y las consecuencias negativas de los mismos, como el malestar ocasionado por los efectos secundarios de los tratamientos de tipo médico y las lesiones o la pérdida de la integridad física. Además, la propia incertidumbre sobre los resultados de los tratamientos, la posibilidad de que aparezca de nuevo la enfermedad y las rutinas de seguimiento que se establecen habitualmente, pueden ser elementos que influyan sobre el mantenimiento de estos síntomas de TEP en el tiempo, ya que algunos autores han observado que hasta 20 años después del tratamiento aparecen síntomas elevados de TEP.
Por estos motivos, la atención psicológica para aliviar la presencia de este tipo de síntomas en los pacientes y supervivientes al cáncer resulta de una gran importancia. Después de revisar las intervenciones psicológicas desarrolladas en los últimos años, los resultados parecen indicar que las intervenciones que aportan una mayor evidencia de su eficacia son aquellas de tipo cognitivo conductual y el mindfulness. Sin embargo, en la aplicación de la TCC en este grupo de pacientes se observan datos contradictorios, lo que sugiere la necesidad de una mayor investigación en ensayos con un adecuado rigor para establecer la eficacia de esta intervención. Por otro lado, la aplicación del mindfulness ha obtenido resultados positivos, aunque también es necesario comentar que sería recomendable más esfuerzos de investigación. Finalmente, otro tipo de técnicas, como por ejemplo el entrenamiento en manejo del estrés, la técnica neuro-emocional y el entrenamiento en habilidades de afrontamiento están aún en una fase muy temprana de aplicación para establecer su eficacia.
En resumen, la presencia de síntomas de TEP en los pacientes y supervivientes al cáncer es un hecho relevante que merece una mayor atención por parte de los profesionales para identificar y reducir este tipo de síntomas, que causan un gran malestar en estos pacientes. Para la identificación adecuada de los síntomas es necesario tener en cuenta que, aunque los pacientes no cumplan con todos los criterios para obtener un diagnóstico de TEP, esta circunstancia no debería impedir que se preste la necesaria atención a la identificación de este tipo de síntomas. En cuanto a las intervenciones de tipo psicológico para aliviar la presencia de síntomas de TEP en este grupo de pacientes, en función de la evidencia disponible hasta el momento se puede recomendar la aplicación de la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness por delante de otras estrategias que aún no cuentan con suficiente apoyo empírico.
El artículo completo puede encontrarse en la Revista Psicooncología:
Garcia-Torres, F., Alós, F. J. & Pérez-Dueñas, C. (2015). El trastorno por estrés postraumático en los supervivientes al cáncer: una revisión de los tratamientos psicológicos disponibles. Psicooncología, 12(2-3): 293-301.
 |
Francisco García-Torres. Es doctor CUM LAUDE por la Universidad de Córdoba y Premio Extraordinario de Doctorado en 2014. Desde 2011 se encuentra investigando las consecuencias psicológicas del cáncer en los supervivientes y publicando los resultados en revistas nacionales e internacionales de elevado impacto en el ámbito de la Psico--Oncología.
|
|
 |
Francisco J. Alós Cívico. Es profesor de la Universidad de Córdoba desde el año 2000, donde obtuvo su doctorado, con la máxima nota posible, en 2007. Su actividad investigadora está distribuida en varios campos de trabajo, entre los que destaca, en este contexto, sus contribuciones científicas al ámbito de la Psicología de la Salud.
|
|
 |
Carolina Pérez Dueñas. Es licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Granada. En la actualidad trabaja como profesora en el departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba y forma parte del grupo de investigación "Psicología basada en la evidencia. Evaluación y diseño de intervenciones psicológicas eficaces".
|
|
|